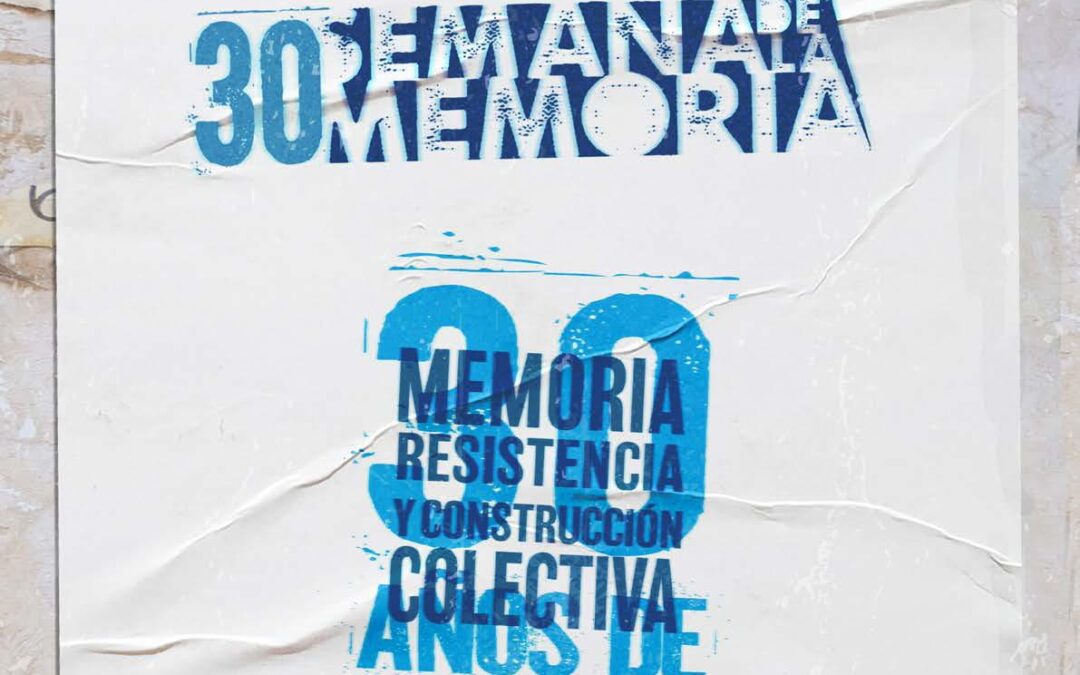Historia
En 1977, un año después de iniciada la última dictadura militar, un grupo de madres que buscaba desesperadamente a sus hijos se unieron para enfrentar al gobierno dictatorial, exigiendo saber dónde se los habían llevado. Tres de esas madres también fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, junto con dos monjas francesas y siete activistas de derechos humanos.

La mayoría de estas mujeres no habían transitado los ámbitos de la política. Sin embargo, fueron semilla de una lucha que hoy sigue de pie. Las madres crecían en cantidad y organización. Sus marchas, sus rondas fueron anchando el camino, liderando el movimiento de Derechos Humanos.
En 1985 participaron del juicio a los altos mandos militares en los crímenes de la dictadura militar, donde el “Nunca Más” se instaura como lema. La sociedad comenzaba a cuestionar las atrocidades ocurridas. Sin embargo, un año después, a partir de las presiones de los militares en complicidad con sectores eclesiásticos y empresarios, se aprueban en 1987 los decretos que instauran la ley de Punto final y la ley de Obediencia Debida, dejando impunes a los mandos inferiores y deteniendo el proceso de justicia frente a los crímenes cometidos.

La Facultad de Trabajo Social encuentra sus raíces en esas luchas. Cuando en 1994 la entonces Escuela Superior es trasladada al lugar en el que se encuentra hoy, el ex-Distrito Militar, da un paso fundamental para su autonomía como disciplina pero también se presenta un desafío: el edificio asignado tenía las marcas de la última dictadura. Era el lugar por donde pasaban los jóvenes al cumplir sus 18 años para hacer el Servicio Militar Obligatorio; en lo que hoy es el aula 1, los revisaban y admitían o rechazaban, según la condición, para ser parte del servicio. Eran tiempos de autoritarismo. Estas prácticas y el entrenamiento se caracterizaba por la humillación como modo de disciplinamiento, propio de un modelo patriarcal que preparaba al varón para el ejercicio de la violencia y la jerarquización de la fuerza. Desde este mismo edificio, salieron un grupo de jóvenes hacia la guerra de Malvinas y muchos de ellos no volvieron.
Habitar un espacio que simbólica y materialmente representaba violencia y opresión, fue un desafío para la comunidad de Trabajo Social. Había que dar lugar a nuevos sentidos, poner palabras al terror y las ausencias que había dejado la dictadura. Promover prácticas de solidaridad y empatía. Las paredes fueron pintadas de memoria y de escenas de nuestras prácticas de formación profesional. El patio: el lugar de encuentro con las Madres, hijos/as, los/as sobrevivientes, debates, música y colores de tantas banderas de resistencia, que intentaban frenar el arrasamiento.
Mediados de los 90 fue una etapa clave en nuestra historia. Dichas transformaciones e iniciativas se dan en un contexto donde se consolida el plan económico que la dictadura instrumentó a partir del genocidio y el terror. La represión fue clave para desplegar las políticas neoliberales de privatizaciones, desfinanciamiento educativo, desindustrialización y amenaza de arancelamiento a la Universidad Pública. En ese escenario crece la resistencia estudiantil, se reconfiguran las organizaciones sindicales y se organizan los movimientos de trabajadores desocupados. El movimiento de Derechos Humanos enlaza con estas luchas y se forma una resistencia ante una democracia que funcionaba solo en términos formales.
En 1995 surge un nuevo movimiento, H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad, por la Justicia, contra el Olvido y el Silencio). Estos jóvenes eran un grupo de hijos de desaparecidos, muertos, exiliados y ex-presos políticos de la última dictadura militar que decidieron organizarse para reclamar justicia. Con una nueva metodología creativa y cultural apelaron a los llamados “escraches” para señalar a los responsables de crímenes de lesa humanidad que seguían caminando por las calles con impunidad.

En ese camino de autonomía y resignificación profesional, concibiendo a los derechos humanos como transversales a nuestra formación profesional, se vota en Consejo Directivo la Semana de la Memoria. Se presenta como una iniciativa estudiantil y es bienvenida por docentes que regresaban del exilio o habían perdido seres queridos en dictadura.
Año tras año, la Semana de la Memoria fue reflejando en sus actividades e invitados/as el clima de la época. Se han organizado propuestas con la participación activa de estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras Nodocentes de nuestra Facultad. Pasan por nuestras aulas, organizaciones de Derechos Humanos y diferentes sectores sociales que nos permiten reflexionar sobre la dimensión colectiva como motor de cambio, las políticas sociales, institucionales, económicas que habilitan o restringen derechos y las diferentes experiencias históricas que nos permiten dialogar con el presente.
Hemos recibido a Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, Herenia Sánchez Viamonte, Hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad, referentes de H.I.J.O.S., Ruben López (hijo de Jorge Julio López, testigo clave desaparecido en democracia), referentes de “Historias Desobedientes”, integrantes de La Garganta Poderosa, Victor Heredia, Rocambole, Daniel Viglietti, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Rosa Bru, entre muchas personas que han contribuido a pensar la memoria, la verdad y la justicia.
La 31º Semana de la Memoria
Esta última Semana de la Memoria, se caracteriza por el presente económico y social angustiante de nuestro país. La deshumanización y la disolución de instituciones públicas orientadas a proteger, asistir, educar y promocionar los derechos humanos es alarmante. El desmantelamiento de los sitios de memoria, la habilitación de los discursos de odio, racistas, misóginos y homofóbicos, las políticas represivas de un gobierno que viene a garantizar negocios de especulación financiera para unos pocos y destrucción del complejo industrial y productivo de nuestro país.

Emergen grupos que pretenden volver a las épocas más oscuras, estigmatizando a la militancia política y a cualquier expresión colectiva que se resista a ser excluida. Que niegan los crímenes que cometió la dictadura y califican de terroristas a los pueblos originarios y las organizaciones sociales a medida que van distorsionando la historia y desplegando una metodología de propaganda discursiva punitivista como respuesta a la cuestión social.
Están en riesgo los espacios profesionales donde se acompaña y asiste con alimentación a niños, niñas y adolescentes, las políticas sociales de prevención y promoción de derechos. Las universidades se desfinancian y hasta se banaliza el conocimiento científico asociándolo al adoctrinamiento.
Por eso este año, el eje fue «Sin Derechos Humanos no hay Democracia», nos quedan interrogantes y tareas por delante, se trata de resignificar en este escenario los derechos humanos que se van desvaneciendo y el concepto democracia cada vez más debilitado. Esta treinta y una edición de la Semana de la Memoria nos brindó una vez más voces de esperanza y experiencias de sobrevivencias, encuentros para pensar y construir, recuerdos de luchas que lo lograron. Lo hicimos a nuestro modo, colectivamente y con la alegría de sabernos trinchera, está en nuestra historia, en nuestras raíces y es la única forma posible que conocemos para que no nos venza la derrota.

María Ana González Villar
Secretaria de Derechos Humanos y Género | FTS-UNLP