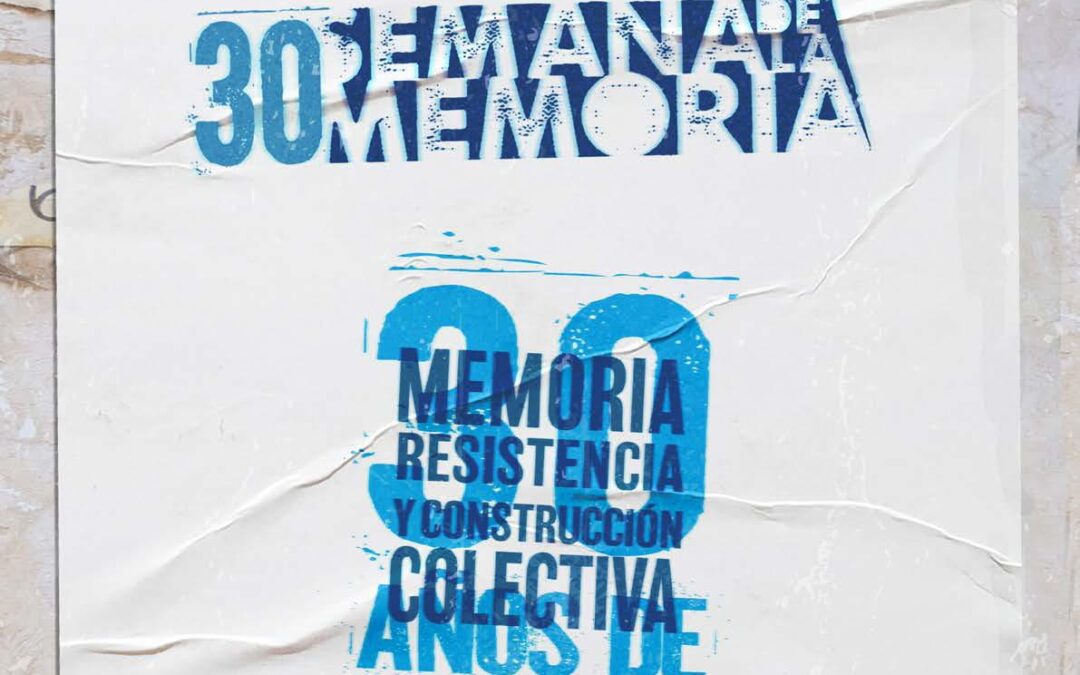Por Sergio De Piero Politólogo. Profesor titular de Teoría del Estado en la Carrera de Trabajo Social de la FTS.
La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, por lo inesperado, por lo disruptivo, por estar fuera de la tradición política de nuestro país, habilita día a día debates, conjeturas y afirmaciones. Una que parece circular desde su victoria en 2023, es que él y su entorno lograron transformar las prácticas políticas y la representación misma, porque fueron capaces de leer un nuevo tiempo político. Bien, todo ese conjunto de afirmaciones me parece desmedido y se asume la extravagancia del personaje como una refundación de lo político, que está lejos de suceder. Sobre esas cuestiones quiero referirme aquí.
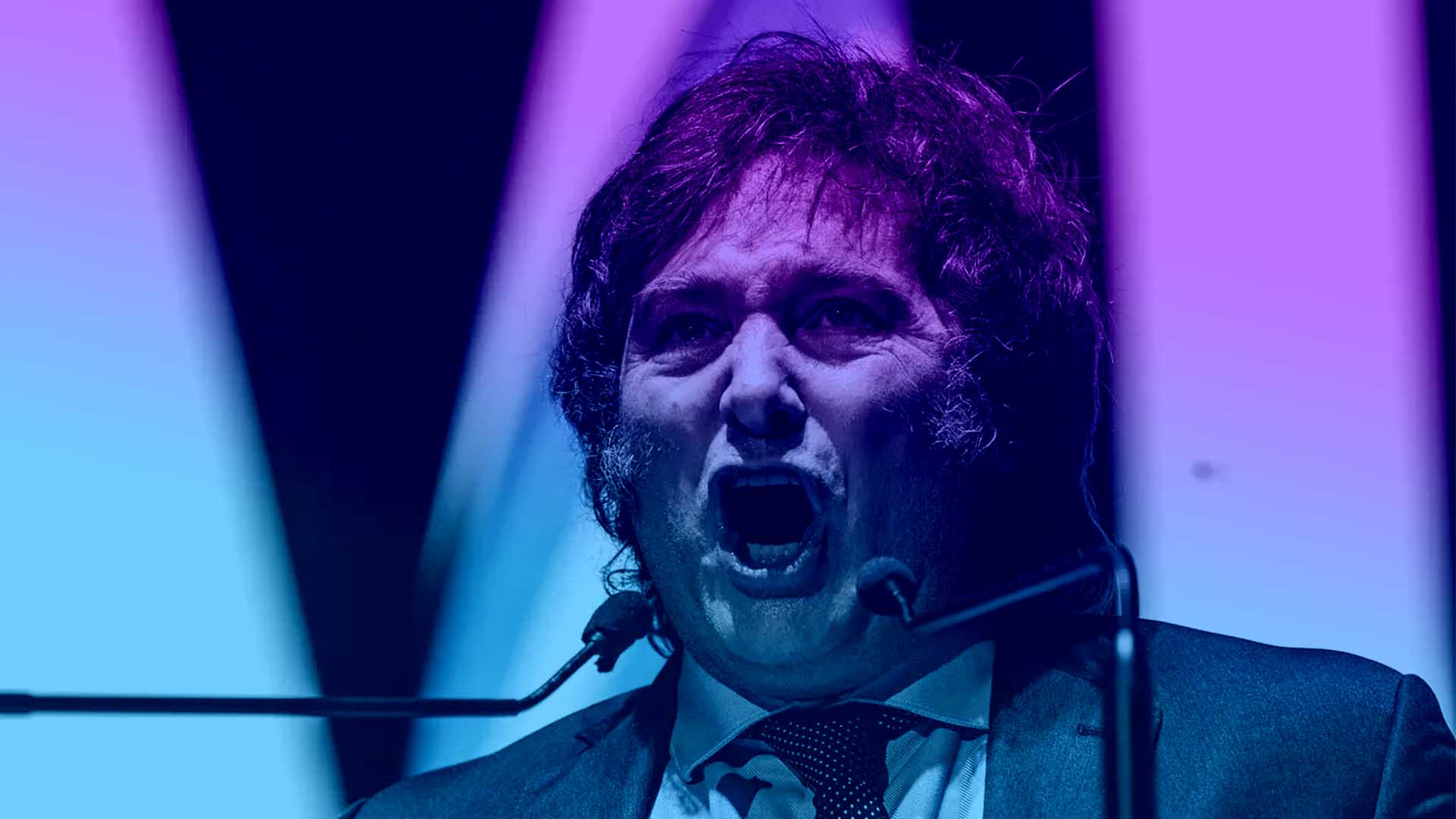
La representación política no es una tarea sencilla. Cuando comenzaban a construirse las primeras repúblicas modernas sostenidas en el voto popular y un sistema de representación, la desconfianza sobre su éxito fue alta. ¿Cómo hacer funcionar un sistema de gobierno en donde un grupo reducido de personas pudieran gobernar en nombre de millones bajo un principio de representación? Como se ve, el salto hacia las democracias modernas no era un trabajo fácil, y la pronta aparición de los partidos políticos, como organizadores de la representación, tampoco fue saludado con beneplácito. Por el contrario, la mirada hacia ellos estuvo cargada de desconfianza desde sus orígenes, acusándolos deser una parte, mezquina, autorreferenciada, en contra del todo, como lo recordara Giovanni Sartori. De modo que la representación política nace como medio en favor de una república democrática y en contra de las monarquías absolutas, pero también en algún sentido como imposibilidad, como un horizonte deseado, pero que se sabe limitado de alcanzar.
La representación busca expresar, y en algún sentido, simplificar la diversidad. Por eso, es política; es decir territorial, y no social (no es una representación estamental, corporativa, de clase, étnica, etaria, etc.), lo cual no quiere decir que quien representa no debe orientar los intereses de su comunidad, por el contrario, esa es su función, pero no atado a un grupo de pertenencia identitario, sino político-territorial. Esta cuestión es probablemente uno de los ejes de lo que reiteradamente desde hace más de tres décadas se denomina crisis de representación. Distancia entre representantes y representados, desconfianza de los segundos hacia los primeros. Algunos autores han referido que no se trata de una crisis, sino de una transformación (Bernard Manin, por ejemplo). En cualquier caso, da cuenta de las limitaciones de un sistema de representación.
Para pensar esta cuestión en nuestra región, debemos tomar en cuenta que la sociedad sobre la que se estructura esa representación, hoy está atravesada por la diversidad y por la fragmentación. La primera variable responde a una sociedad que se ha vuelto diversa en muchos aspectos desde lo cultural, lo identitario, los consumos, el mundo laboral, los tipos de familia, etc. La fragmentación también responde a una diversificación, pero con un rasgo preocupante que se manifiesta en situaciones de pobreza estructural crónica, personas sistemáticamente vulneradas, traducido también a lazos sociales debilitados o rotos. La representación democrática debe actuar en esa sociedad que se ha tornado, dicho ya muchas veces, más compleja.
Ahora bien, la representación debe ser administrada por profesionales, y estos hasta ahora, han actuado a través de los partidos políticos. Pero no caben dudas que algo sucedió, y estos, o bien fallaron en llevarla adelante o bien se produjo una situación que hizo más difícil sostener la confianza en la representación por la profundización de situaciones críticas en cuanto a pobreza y, quizás también, por un hecho extraordinario como la pandemia. No parece necesario decirlo, pero de la pandemia “no salimos mejores”, como se alentaba en aquellos días. Nos queda mucho por comprender de aquel momento trágico, en varios sentidos, pero está claro que la política sufrió un golpe, y no necesariamente porque no diera respuesta (por el contrario, en muchos aspectos en Argentina dio buenas respuestas). Y allí, luego de los varios procesos que mencioné líneas atrás, Javier Milei llegó y propuso una salida absolutamente rupturista, pero también absurda, bajo la promesa que de la ruptura radical mágicamente surgirían soluciones. No hay mucho más que eso detrás del personaje. Su propuesta es inviable, connota un profundo desconocimiento del Estado moderno y del funcionamiento de una economía real. Milei necesita destruir la representación para sostenerse y avanzar. Y ya que enarbola el “modelo peruano” -es decir, el que instaló Alberto Fujimori-, deberá sostener e incrementar la represión si desea consagrarlo, pero en ningún caso, será generando una nueva representación, sino anulándola que alcanzará una victoria en sus términos; es decir, transformar de raíz la política y la economía de la Nación.
Si la representación política tiene que ver con los intereses de la ciudadanía, el modelo de Milei no tiene pensado vincularse a esa dimensión. No será ese nexo, sino la represión la única herramienta capaz de legitimar el modelo.
Pero la representación no agota la democracia, como señaló hace muchos años Claude Lefort. La democracia empuja entre las grietas si la representación es desplazada. La sociedad argentina, por ahora no parece abrazar el modelo de Milei, porque aunque tenga encuestas y algunos votos leales, con eso no alcanza para consagrar un modelo de sociedad. Necesita crear ese consenso social que hace posible un destino y una convivencia. Nada está cerrado